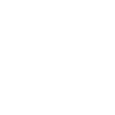Ante el dolor físico o moral es frecuente que el hombre se pregunte: ¿por qué existe el sufrimiento en el mundo?, ¿por qué hay mal en esta tierra?, ¿cómo puede permitir un Dios bueno tantas desgracias? Estas preguntas se las hacemos no solo a los hombres, sino también a Dios. Del modo de responder a esa pregunta depende en gran medida que la persona se aparte de Dios o se convierta en un gigante espiritual.
Elie Wiesel, premio Nobel de la Paz en 1986, fue un destacado representante de la primera categoría. En su libro Night (traducido como La noche), cuenta que, estando prisionero en un campo de concentración nazi por ser judío, en una de la ocasiones en que diezmaron a los prisioneros por algún motivo futil, entre los diezmados había un chico de unos 17 años al que ahorcaron junto a todos los demás diezmados delante de todos los demás prisioneros. De repente, un grito desgarró el silencio del campo: “¡Dios!, ¿donde estás? ¡Baja!” Wiesel concluía su relato diciendo: “Dios no bajó y yo perdí la fe en su existencia”.
Karol Wojtyla, que después de su elección como Papa adoptó el nombre de Juan Pablo II, perteneció, en cambio, al segundo grupo. La alegría era uno de los rasgos caracteriológicos que más destacaban en él, según el testimonio del psiquiatra y periodista Joaquín Navarro Valls, que por su condición de portavoz dela Santa Sede tuvo ocasión de conocerlo profundamente. Quizá por ello, quien no conozca demasiado su biografía pudiera pensar que la primera ocasión en que el sufrimiento penetró violentamente en su vida fue en el atentado que sufrió en la Plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981. Pero no es así; el sufrimiento acompañó su vida desde muy joven. No conoció a su hermana, perdió a su madre a la edad de 9 años, unos años después murió su único hermano y a los 21 falleció su padre. Por eso, cuando le preguntaron en una ocasión quien le acompañó en su primera misa en 1946, respondió: “A aquella edad −me respondió− había ya perdido todas las personas a quienes habría podido amar”.
Por otra parte, la situación socio política de Polonia también fue para él fuente de sufrimiento y preocupación. Los primeros años de su vida coincidieron con el renacimiento de su patria polaca, que, después de permanecer durante siglo y medio dividida entre Rusia, Prusia y Austria, volvió a recobrar la independencia tras el final de la I Guerra Mundial en 1918. Pero en 1939 los nazis invadieron Polonia después de un mes de lucha; en noviembre de ese año enviaron a un campo de concentración a todos los profesores de la Universidad de Cracovia, donde estudiaba el joven Karol Wojtyla, y dejaron de impartirse clases. El futuro Juan Pablo II tuvo que ponerse a trabajar en una cantera para evitar ser deportado a Alemania. Y en 1945, cuando parecía que una luz se encendía al final túnel por la derrota de III Reich, comenzó en su patria la dominación soviética que perduró hasta 1989.
No es extraño, por tanto, que a los 19 años le escribiera a su amigo y referente teatral Mieczyslaw Kotlarczyk: “Últimamente he pensado mucho sobre la fuerza liberadora del sufrimiento. Es en el sufrimiento en donde se funda el mensaje de Cristo, comenzando por la Cruz y hasta el más pequeño tormento humano. Este es el verdadero mesianismo”. No cabe duda de que esas reflexiones tuvieron lugar en un contexto de oración cristiana, de diálogo con Jesucristo, guiada por las Sagradas Escrituras y por diversos maestros espirituales, entre los que destaca San Juan de la Cruz, con cuya doctrina se encontró por esos años gracias a otro amigo y confidente, Jan Tyranowski. Lo que escribió siendo todavía muy joven lo maduró y mantuvo durante toda su vida. En su libro Memoria e identidad de 2005 se lee: “Cristo en la cruz ha dado un sentido nuevo al sufrimiento y lo ha transformado desde dentro (…) Es el sufrimiento sin culpa, el sufrimiento afrontado exclusivamente por amor” (p. 207).
Este libro y su carta apostólica de 1984 Salvificis doloris, entre otros escritos, constituyen una valiosa fuente para reconstruir el itinerario de las reflexiones que se hizo Juan Pablo II iluminado por la fe de la siguiente manera. El pecado, desamor con aposición de egoísmo, introdujo un desorden en la persona humana, en la humanidad y en el universo. Ese desorden o herida de las potencias del hombre le lleva a un triple error: en la inteligencia, en la afectividad y en la voluntad. Así que yerra sobre lo que es verdadero, bueno y bello para el hombre, la humanidad y el mundo. Es decir, sobre el modo de vivir que conduce a la paz, a la justicia y a la felicidad. Y se precipita en un abismo de caos y mal. Ese desorden lo sanó Jesucristo amando hasta el extremo a la humanidad durante su voluntaria Pasión y muerte en la Cruz porque, como dijo Él mismo, “Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos” (Juan 15, 13). Y a partir de entonces, cuando el sufrimiento se une a la Pasión de Cristo, posee un valor redentor de la propia persona, que madura y crece en virtudes, y de la humanidad entera.
Pero así como Jesucristo no estuvo en la Cruz rabioso y desesperado, sino que abrió sus brazos serenamente, el cristiano que sube a la cruz con Cristo no se revuelve con odio, sino que aprende vivencialmente que “la alegría hunde sus raíces en forma de cruz” (San Josemaría Escrivá). Por eso, san Juan Pablo II pudo ser una persona muy alegre, con un buen humor del que puedo dar testimonio, con una felicidad desbordante a la vez que su vida era atravesada por sufrimientos de no poca monta. Pero esa ciencia de la Cruz, como la denominó santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein), no se puede aprender en los libros, sino que es un fruto que concede el Espíritu Santo al que se la pide con humildad y no teme subirse a la cruz con Cristo en las pequeñas contrariedades de cada día.
Rafael Mora Martín
*Publicación con el consentimiento del autor, el artículo precedentemente apareció en la revista de la Semana Santa de San Juan de Alicante.